Haciendo historia en salas vacías
- adrián nieve
- 4 jul 2022
- 4 Min. de lectura

Una docena de películas bolivianas “no pipoqueras” es la propuesta para esta revisión de La Trini sobre las piezas cinematográficas fundamentales de los 12 últimos años.
Las películas bolivianas no llenan los cines. Es tramposo afirmarlo, pero es cierto. Sí, obvio, en los estrenos se tiene la sala llena entre periodistas, invitados y familiares, o llegan casos atípicos como el de Engaño a primera vista (2016) que con su fórmula pipoquera logran amasar buena asistencia. Pero, por lo general, si hay películas bolivianas en cartelera, no duran mucho en salas.
Y eso es triste pues en los 12 últimos años hay películas que muestran gran talento y mucha inventiva de cineastas provenientes de una “industria” que, pese a contar con muy pocos apoyos públicos o privados, ha logrado sacar adelante proyectos interesantes.
Me refiero a filmes como Corazón de dragón (2015) de Paolo Agazzi que con mucha ternura trata un tema tan fuerte como es el cáncer terminal en niños, atreviéndose a incluir animación en el proceso. Si bien fue muy aplaudida en su momento, no tuvo el alcance que pudo haber tenido.
Y eso es algo que se repite con las 12 producciones que elegí para este artículo. Cada una supo cómo brindar algo diferente, no solo desde lo cinematográfico, sino en el planteamiento de la historia y temática, de tal forma que hasta incomodaron a este público pipoquero, confrontado con técnicas, ideas y realidades más complejas que las de películas de Marvel Studios o la nostalgia de Mi socio 2.0 (2020).
Tal es el caso de Nana (2016) de Luciana Decker, película muy aclamada entre cinéfilos y cineastas independientes. Una suerte de documental de ritmo lento que retrata el día a día de una muchacha con su nana, la trabajadora del hogar con la que tiene una relación muy íntima y que, de alguna forma, evidencia que las diferentes caras de Bolivia están sometidas a complejos encuentros entre sí.
Esa intimidad en la que un cineasta muestra su historia personal y a la vez ilustra algún aspecto social e histórico de Bolivia sucede también con Algo quema (2018) de Mauricio Ovando, hermoso filme que retrata la crisis de los familiares del militar Alfredo Ovando, dos veces dictador de nuestro país. Con un muy hábil montaje, trae a primer plano la historia de la familia, decepcionando a quienes esperaban solo datos históricos en la película.
Repito, hasta el cansancio, la constante es que estos filmes estaban haciendo historia al mostrar temáticas, técnicas y tramas novedosas para Bolivia, o por lo menos desde perspectivas no tan vistas, menos políticas, más subjetivas. Y lo lograron, nada más que no tenían público. Y cuando sí lo tenían, era un público que no las recibía con los brazos bien abiertos.
Así le pasó a Viejo calavera (2016) de Kiro Russo, película que llenó las salas por la fama que se hizo adquiriendo premios internacionales. Y a muchos nos encantó ver este juego de claroscuros, esta historia narrada a través de planos ingeniosos, claustrofóbicos, íntimos, este Hamlet en los Andes atrapado en un filme abstracto, pero recuerdo que el comentario generalizado en las salas, en las seis veces que la fui a ver, era “muy raro esto, ¿no?”, previo a pararse y marcharse antes de tiempo.
Algo parecido, pero más terrible, sucedió con Tu me manques (2019) de Rodrigo Bellot, una enternecedora película, bien producida, mejor actuada, que fue recibida con morbo y reacciones homofóbicas por parte del público y la prensa por igual. Pero al menos las vieron. No le pasó lo mismo que a Eugenia (2017) de Martin Boulocq, para mí uno de los mejores filmes de los más recientes años, que de forma sutil retrata el machismo tan normalizado en la sociedad boliviana, mediante la historia de una mujer de clase media que se separa de su marido y trata de volver a empezar.
Pese a ser una película fresca y poco conservadora, no llenó las salas y si bien encontró más vida en reestrenos y en el streaming, igual pasó desapercibida para ese sector del público que solo busca entretenimiento, un descansito a la agobiante rutina, a las deudas, a los noticieros, lo cual se suma fatídicamente a la poca fe en la calidad del cine nacional.
Pero si miráramos más allá nos encontramos con joyas como 98 segundos sin sombra (2021) de Juan Pablo Richter, filme sobre los dolores de crecer de una adolescente que no solo logra adaptar de forma interesante una obra literaria boliviana, sino que lo hace con juegos visuales creativos y planos de cámara abstractos y atípicos para el cine nacional. O Cuidando al sol (2021) de Catalina Razzini, una película bellamente filmada que, pese a algunas falencias, logra transmitir la inspiradora historia de “crecer duele” de una niña. Incluso Sirena (2021) de Carlos Piñeiro que con una dirección de fotografía estelar ayuda a mostrar cómo las lenguas de nuestro país también encierran otras lógicas diferentes a las de los centros urbanos.
Darle una chance al cine no pipoquero nos ayudaría a entender cómo de triste es que El gran movimiento (2021) de Kiro Russo, que ganó premios tan importantes como el del Festival de Venecia, por lo usual llenaba seis asientos de una sala, pese a ser de las películas con la mejor narración visual desde los tiempos del grupo Ukamau, o cómo es que un director como es Marcelo Landaeta, responsable del internacionalmente galardonado cortometraje Nosotros: las bestias (2022), todavía tiene que pelear contra viento y marea para poder asegurarse la chance de poner a prueba su talento realizando su primer largometraje.
Nos falta mucho como público. Porque no está mal que queramos ver algo fácil y poco profundo, como Spiderman: No Way Home (una experiencia más comunitaria que cinematográfica), pero tampoco estaría mal que cuando llegue Utama (2021) de Alejandro Loayza a las salas de cine, vayamos en masa a enterarnos cómo es que este filme sobre dos ancianos quechuas en el altiplano boliviano está cautivando las miradas y corazones de personas en todo el mundo.




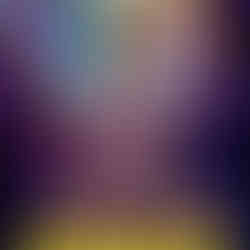














Comentarios