La presencia y la esencia de la música en la obra de Jaime Saenz
- verónica stella tejerina vargas
- hace 2 minutos
- 15 Min. de lectura
Un 8 de octubre de 1921 nace el escritor Jaime Saenz Guzmán, innegable referente de las letras bolivianas; destacado inventor de llamativas temáticas que dieron forma a su obra y su vida. Lo mundano, lo misterioso, lo oculto y lo existencial fueron algunos de sus tópicos ampliamente desarrollados. Al mismo tiempo, esta fecha conmemorativa nos invita a revisar su gran legado para explorarlo e identificar en su producción, caminos poco transitados.

Pues había hecho un descubrimiento. En su vida había escuchado algo que se pareciese a lo que escuchaba ahora. Unos chirridos en el piano. Unos chirridos en la madera, en el armazón, en los pedales; en el intrincado mecanismo del piano. Unos ruidos en lo oculto. Felipe había descubierto un secreto que el piano guardaba. Toda obra del hombre tenía que gemir, y el piano con mayor razón; pues no podía ser obra del hombre aquello que no gimiera. Y desde que la música era obra del hombre, estos ruidos tenían que ser obra de la música. Por tanto, el ruido era inseparable de la música. Pues el dolor del hombre se transmitía a sus obras, y estas se dolían por él.
(Jaime Saenz. Felipe Delgado. p: 35)
Lo que nos sorprende de Saenz es su extraordinaria capacidad de observación y reflexión creativa, otorgando nuevos sentidos interpretativos de las cosas o las situaciones, ayudándonos a mirar con ojos distintos o pensar en extrañas direcciones. Releyendo sus libros, encontramos un elemento relevante: la música. Y nos preguntamos: ¿De qué manera está presente en la obra de Saenz? ¿Podemos seguir el rastro de la música que llamó su atención? ¿Sus personajes se relacionaron de alguna manera con ella? ¿Qué significó la música para el escritor?
Seleccionamos citas bibliográficas que abordan el tema, las cuales nos ayudan a trazar un mapa musical donde podremos degustar, imaginariamente, las melodías y la inspiración de un autor que supo crear ritmo, armonía, dinámica y variadas texturas a través de sus palabras; logrando una magistral obra, construyendo una sinfonía literaria única que resuena con fuerza hasta nuestros días.
1. La influencia de la música en los personajes de Saenz
La música tiene la capacidad de activar nuestras emociones, nos conduce a estados de euforia, meditación, plenitud, melancolía o simple abstracción. Letra y melodía conforman una amalgama que se imprime en nuestras vidas, acompañándonos; detonando nuestros sentimientos. Esta característica se encuentra también en la obra de Saenz. En ella identificamos el efecto que genera en sus personajes. A continuación, recogemos algunos ejemplos:
“Además era terriblemente sentimental y de cualquier cosita lloraba, y cuando agarraba la mandolina y tocaba alguna pieza de Adrián Patiño, de repente empezaba a sollozar como un toro y bebía media botella de golpe”. (La Piedra imán. p: 15)
“Delgado escuchaba con arrobamiento; decididamente, se sentía conmovido con la música de Adrián Patiño. Por lo demás, la ejecución le parecía admirable. Y pensó que, en efecto, la mandolina no tenía secretos para Beltrán. Éste contaba con un extenso repertorio; de pronto se le ocurrió tocar un yaraví[1], y se puso a cantar y se puso a llorar. Delgado, por su parte, se concretó exclusivamente a llorar, y nada más, ya que no sabía cantar – y muy pronto comenzó a quejarse amargamente por su ineptitud, por su falta de habilidad, por sus errores y sus defectos”. (Felipe Delgado. p: 154)
En estos ejemplos la música genera tristeza y llanto, tanto para el que la ejecuta, como para el que la escucha, entablando una cercanía y complicidad. Esto muestra la sensibilidad de los personajes saenzianos, que, lejos de mostrarse duros, revelan sus dolores, debilidades y fracasos al conmoverse musicalmente. Sin embargo, así como la música es el detonante de las congojas, canalizando los dolores y frustraciones, así mismo, se encuentra presente en el festejo y el compañerismo, siendo el hilo conductor para compartir y reconfortar los corazones. Así queda expuesto en las siguientes palabras:
“¡Pero basta de charla, mis estimados! ¡Ahora tocamos, Indalecio! –¿Corazón de oro?– propuso éste y rasgó las cuerdas con el plectro. – ¡Has adivinado mi pensamiento! –aprobó el bodeguero. Y pulsando la concertina, hizo resonar unas notas: tal la señal para atacar la pieza, briosamente. Y predominando la chispa del sentimiento, en medio de apasionados brindis, con música de Patiño y de Roncal que hacía estremecer en sus fibras íntimas a los circundantes, la borrachera no concluyó sino con la llegada del alba. Los músicos habían tocado toda la santa noche y estaban como muertos y perdidos de borrachos al finalizar la serenata”. (Felipe Delgado. p: 449)
2. La influencia de la cueca
En las tres citas del primer apartado se menciona a dos músicos bolivianos apreciados por Saenz: Adrián Patiño[2], el creador de marchas militares y fox-trots, y Simeón Roncal[3], “el rey de las cuecas”. Ambos cobran vida en sus libros, poniendo en valor el talento boliviano y sumergiéndonos en las composiciones que cautivaron al escritor. Saenz no dudó en compartir sus afectos musicales con sus lectores y conectar el mundo de las letras y la música ya que no sólo los menciona, sino que también nos acerca a los temas musicales que lo marcaron y que se identifican como preferidos por sus personajes. Desde la narrativa de Saenz, el maestro Roncal y sus cuecas estuvieron en contacto con sus personajes. No sabemos si esto ocurrió realmente o es producto de la ficción:
“Por algo dispondría que hiciésemos tocar La huérfana Virginia ante su cadáver –y para esto estaba el ciego. Pero hay una cosa: don Simeón Roncal, el Rey de la Cueca, acudía alguna vez a la chingana de la señora Ninfa; y con tamaño bastón y abollado sombrero de paja, se sentaba al piano y tocaba para ella –a mí me consta. Por otra parte, no parece superfluo advertir que don Simeón Roncal, quizá por hacer justicia, cuando no por pura bondad, le daba muchas alas al ciego; y además tenía verdadera devoción por los pianos destartalados: al solo verlos se conmovía”. (La Piedra imán. p: 98-99)
No podemos disociar a Jaime Saenz de las cuecas. Ellas son la banda sonora de festejos, lamentos, enamoramientos e historias que el escritor edificó. A su vez, Saenz contribuyó desde la literatura a crear la letra de una cueca emblemática: “No le digas”, cuyo texto se encuentra en su libro Felipe Delgado (1979), estableciendo, con el pasar del tiempo, una verdadera devoción en torno a ella. Aquí el fragmento que la contiene:
“El maestro Calixto María Medrano encerraba un gran enigma; había compuesto muchas cuecas, y por nada del mundo quería darlas a conocer. Su cueca preferida se llamaba: No le digas. Alguna vez la tocaba al piano, y cantaba con voz de bajo, muy quedamente: Si te encuentras con la Ninfa, no le digas que he llorado; dile que en los ríos me viste, lavando oro para su cofre… Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido; die que en los campos me viste, buscando lirios para sus trenzas…Si te pregunta la Flora, acordándose de mí, no le digas que me has visto…No le digas que la quiero, en un rincón del olvido, no le digas que la espero…”. (Felipe Delgado. p: 33)
3. La influencia de la música clásica
Saenz se vio atraído por la música extranjera, quizá como resultado de un temprano viaje que realizó, a la edad de 18 años, durante el último año de su bachillerato, en 1939, rumbo a Alemania. En varias páginas de su obra se puede apreciar su predilección por la música clásica. Rescatamos varias citas donde se mencionan compositores europeos de distintas nacionalidades, así como también, los nombres de sus composiciones:
“No pocas veces teníamos la suerte de conseguir entradas para la Ópera, y así se nos brindaba la oportunidad de asistir a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ni qué decir tiene que dichos conciertos me causaron una profunda impresión; pero quiero mencionar tres obras, que me conmovieron en sumo grado, y que fueron una verdadera revelación para mí; y son las siguientes: La Primera sinfonía, de Brahms; la Cuarta sinfonía, de Bruckner; y la Sinfonía Alpina, de Richard Strauss”. (Los papeles de Narciso Lima-Achá. p: 301-302)
“No sospechaba que la música, pudiera causar una congoja tan grande como la que yo sentí. Se trataba de unas canciones de Gustav Mahler, sobre textos de Rückert: aquí podía encontrarse un clima de renunciamiento y muerte; el dolor en toda su grandeza. Jamás había de olvidar esas canciones, pero especialmente estas dos: Vengo de un mundo abandonado, y A media noche”. (Los papeles de Narciso Lima-Achá. p: 227)
“La música era parte inseparable de su vivir. Tocaba el violín, y si bien lo dejó, en los últimos años, no por ello lo olvidó: Antonio Ávila Jiménez, en efecto, reclamaba frecuentemente el arco y las cuerdas, para evocar pasajes de Vivaldi y de Mozart. […] Consideraba a Juan Sebastián Bach un semidiós. La veneración que profesaba al Cantor de Leipzig no conocía límites. […] A este paso adoraba a Chopin con ciego fanatismo, y rendía culto a los Nocturnos. […] Bruckner le daba mucho en qué pensar”. (Vidas y Muertes. p: 111-112)
El conocimiento de Saenz acerca de la música clásica es amplio, nombra a Brahms, Bruckner, Strauss, Mahler, Vivaldi, Mozart, Bach y Chopin. Estos compositores son parte de la vida de los personajes, sus composiciones les producen congoja, revelaciones o melancolía. Saenz abordó el gusto musical por lo propio y lo ajeno, nutriendo y enriqueciendo su obra literaria con sus conocimientos musicales; permitiendo que el lector expanda su bagaje sonoro. En la actualidad, y más fácilmente gracias a las nuevas tecnologías, es posible acercarse a la producción de Saenz y, al mismo tiempo, reproducir los temas de los compositores que habitan en sus páginas, despertando la música que se encontraba en silencio.
4. Los músicos y los instrumentos
“Alguna vez, en la alta noche, yo iba a la calle Chuquisaca, había una chingana con un piano destartalado. Y en esa chingana había un ciego que tocaba con el alma el piano destartalado; pues contrariamente a lo que podría suponerse, no tocaba con las manos, sino que tocaba con el alma”. (La Piedra imán. p: 91)
El pianista no vidente resalta como personaje musical saenziano; es gracias a su sensibilidad y carisma que nos imaginamos su nítido retrato y apreciamos su talento: “Sé tocar Saucecito llorón, me dijo. Con filigrana de negras y bajos, con harto pedal. Yo hago llorar el piano con Saucecito llorón (La Piedra imán. p: 100)”. El músico para Saenz es el que tiene el don de tocar las emociones de su público, logrando que aflore la sensibilidad humana. Igualmente, Saenz atribuyó al pianista reflexiones impensables que despiertan nuestro asombro:
“La papa es bueno para la mano, me dijo. Y es lo mejor para el que toca el piano. La papa es bueno para el hueso; el hueso es el que sufre y es el que toca el piano; no la mano. La mano es rebelde y no duele. El hueso es dócil y duele, y por eso necesita un alimento de pura papa. El maestro don Simeón Roncal difunto ha dicho que la verdadera mano es el hueso. Y por eso las teclas del piano también son de hueso. La otra mano es de carne y perjudica”. (La Piedra imán. p: 100-101)
Otro pianista identificado en los libros de Saenz es el músico y profesor Calixto María Medrano, quien tiene la tarea de transmitir sus conocimientos a su estudiante Felipe Delgado. Este instructor es el mismo que compuso la letra de la cueca “No le digas”. Esta descripción nos ayuda a visualizar al particular profesor y su manera de tocar el piano:
“El maestro Calixto María Medrano, pensativo, tocaba el piano con gesto grave – como si aquello que precisamente tocaba, le causara disgusto. Una música en la que se encontraba la explicación de ciertas cuestiones misteriosas. En ella podía revelarse lo desconocido: tal el mirar de la madre, escondido en algún lugar del teclado –en una música de ensueño, que Medrano, con tres dedos de la mano izquierda, tocaba suavemente, con mucha lentitud, y con dos dedos de la mano derecha, con prodigiosa rapidez, alterando la posición de las manos, a medida que ambas íbanse acercando al centro del teclado. ¡Y qué endiabladamente difícil debía ser esto; una lástima tener que estudiar para aprender! Había que ver como los dedos se deslizaban sobre las teclas; aun el anillo del maestro, en el dedo meñique, tenía algo que ver con todo esto, en medio de esta melodía que, flotando en el aire, provocando un hormigueo a lo largo del espinazo, volaba en post de aquellos espacios, más allá del umbral de la puerta, en pos de la grave luz de la tarde”. (Felipe Delgado. p: 33-34)
El escritor plasmó también en las reflexiones de sus personajes su propio sentir sobre el impacto que ejercen los instrumentos con la sola acción de contemplarlos:
“Los instrumentos musicales son hermosos, nadie lo duda. Y cuando uno los mira, se olvida de la música. Yo miraba embelesado los instrumentos al paso de las bandas y dirigía mis ojos al cielo, para escuchar allí, más bien que en mi corazón, algo jamás escuchado; y me iba, en pos de mi alma, en pos de la música que mi alma seguramente escuchaba. Muchas veces me quedaba parado frente a una tienda de la calle Honda, contemplando unas cornetas, unas trompas, unos trombones, unos instrumentos olvidados en una inmensa vitrina y que, según yo recordaba, desde que tenía uso de razón se hallaban allí colgados, en grandes clavos. Y esos instrumentos, estaban cubiertos por el polvo de años; y yo me preguntaba por qué estaban allí, sin que nadie los comprase. Mucha pena me daban estos instrumentos; y los miraba como una cosa inalcanzable”. (Felipe Delgado. p: 566)
En la cita anterior, nuevamente aparece “el alma”, que es la herramienta que percibe la melodía que producen los instrumentos en silencio, y que emocionan al personaje de la novela, que es una extensión de su creador. Los instrumentos son objetos misteriosos, que silenciosamente despiertan su sonido en lo profundo de quién los observa, conmoviéndolo.
5. La relación de la música y la poesía
Saenz también relacionó a los compositores de su agrado con la poesía. La influencia de los compositores europeos se ve reflejada al evocarlos y relacionarlos con temas impensados. De manera inesperada, presenta títulos de poemas llamativos y, aparentemente, jocosos:
“Luego mandé traer con el Isaac un poco de aguardiente para brindar por el éxito de sus proyectos; y como estaba en vena, le leí un poema llamado El ornitorrinco y Brahms, que precisamente acababa de escribir y que por lo demás no estaba del todo mal. El Pepe Acebo lo copió en su libreta y dijo que se trataba de un exponente del más puro surrealismo, y que lo aprendería de memoria. La Erika hizo un gesto. Afirmó que era un disparate, y declaró que Brahms no tenia absolutamente nada que ver con ningún ornitorrinco”. (La piedra imán. p: 125)
El escritor nos deja con ganas de leer el extraño poema, permeando un humor peculiar y dramático. En otro claro ejemplo de la influencia de los compositores europeos, Saenz recurre a parodiar el nombre de un famoso compositor:
“Morgue y Mozart se llamaba un poema que escribí por aquel tiempo –el mejor que haya escrito jamás, según mi sentir. Tendría unas treinta líneas, más o menos; y tanto me gustaba, que no perdía oportunidad en leerlo en chinganas, picanterías y quintas; en casas de vida alegre y en famosos lupanares donde se manejaba cuchillo y manopla, en lo alto de la ciudad; a cualquier hora del día o de la noche, ya estaba yo para agarrar y sacar el poema y leerlo sin asco”. (La piedra imán. P: 84)
6. El significado de la música
La experiencia y el disfrute de Jaime Saenz lo condujeron a contemplar, sentir y develar el misterio que la música guarda. Con su aguda percepción brindó reflexiones e interesantes aportes sobre ella. Estas citas nos permiten desentrañar el significado que el autor le confirió a la música:
“Y la música será, por siempre, el camino para averiguar qué es lo que nos pasa, qué somos, qué es lo que hacemos aquí. La música podrá conducirnos a una región propicia para escuchar el silencio eterno. Y, aunque no escuchemos nada, nos bastará estar allá”. (Felipe Delgado. p: 326)
“La música está partida en dos –escribía Felipe–. Una de sus mitades se mueve, y es la que todos escuchan; la otra mitad se queda en el oyente del silencio. La música se deja escuchar a medias y retorna a su propio seno antes de haberse deslizado por completo en nuestro cuerpo. Nos quedamos empavorecidos ante la confirmación de que alcanzaremos el fuego del universo el rato menos pensado, al unificarse la música en medio de un vértigo, cuando lleguemos a encontrar la estrella que buscan nuestros ojos noche tras noche”. (Felipe Delgado. p: 325)
“Después de todo, amando la vida y buscando con la seguridad de no encontrar; uno encontrará algún día la música verdadera. Silencio y sonido, la misma cosa en un mundo de silencio y de sonido. […] ¿Usted cree que, lejos de ser una aproximación de la belleza, sea la música una presencia de la muerte, a la que contemplamos moviéndose a través del tiempo y ante nuestros ojos, de uno al otro confín del silencio y del sonido? ¿No será la música un ejercicio preparatorio que más tarde nos permita traspasar sanos y salvos la región del vértigo para encontrar la verdadera vida en la estrella que buscan nuestros ojos? Si así fuese, entonces quedaría justificado el intento de expresarse por medio del sonido”. (Felipe Delgado. p: 325)
Desde la percepción saenziana, las dicotomías son parte de un todo. En el caso de la música, su opuesto, el silencio, cobra relevancia y se manifiesta como experiencia de la muerte, de lo desconocido. La música es estar presente, pero también es la fuerza que nos conduce hacia los abismos de lo inexplorado, de lo oscuro regido por la nada. La música es una experiencia corpórea que nos inunda y luego retorna a su fuente. Ella, la música, nos arrebata el silencio que llevamos a cuestas, pero también, luego de tocarnos, nos devuelve a los límites del sonido propio.
7. La música y lo sobrenatural-demoníaco
Saenz sintió atracción y predilección por lo oculto, por tanto, es inevitable que su concepción sobre la creación musical esté regida por este elemento. En los diálogos de sus personajes se identifican reflexiones que interpretan la capacidad creadora de algunos compositores como dones sobrehumanos o relacionados a oscuras dimensiones de lo demoníaco, como lo expone estos fragmentos:
“Lo que sí recuerdo es que me dijo que Bach era mago y matemático, y que su prodigiosa fuerza creadora sólo podía explicarse por lo demoníaco, ya que era capaz de componer infinitas partituras a manera de ejercicios para clave, infinitos oratorios y cantatas, conciertos y preludios, y sonatas y fugas infinitas, sólo que no tenía tiempo por lo mismo que tenía tiempo, y por idéntica razón conocía el secreto del tiempo, lo que paradójicamente lo obligaba a olvidar toda noción del tiempo. Y lo que sí recuerdo es que me dijo que Bach no era humano, sino que era sobrehumano y aun inhumano, y que necesariamente había de serlo para soportar la carga abrumadora del tiempo que pesaba sobre sus espaldas”. (La Piedra imán. p: 24-25)
“[…] siempre llevado por sus ansias de tocar la revelación y el júbilo a sabiendas que tales ansias tenían el sello de Lucifer y lo conduciría a la aniquilación demandaba con siempre renovado fervor la ayuda de Dios para la realización de su obra mientras que por otra parte no ignoraba que estas demandas del favor divino implicaban no sólo un peligro más que mortal, sino que de hecho significaban un sacrilegio”. (Tocnolencias. p: 135)
“Una vez, le expuse mi manera de ver, en sentido en que Bruckner era satánico. Antonio Ávila Jiménez me miró con ojos asombrados. En cuanto a Mahler, todo era oscuridad, Mahler le infundía no se qué pavor. Con ojos muy abiertos, con inmovilidad de muerte, escuchaba La Canción de la Tierra”. (Vidas y Muertes. p: 112)
“Y de tal manera, quiso jugar una broma pesada, con el hacer una música, con el morir una música, con el ser una música, incendió la transparencia del sucedido y creó una creación, iluminando la naturaleza del mundo y del hombre, iluminando formas invisibles y recónditas, en lo oscuro – siempre en ásperas y vacías y resonantes estancias de lo oscuro. En cuáles precipicios, en cuáles parajes, en cuales orillas, de malestar y espanto, con resplandores cada vez más distantes: él sabía”. (Bruckner. p: 266)
Nuevamente encontramos las dicotomías complementarias: lo demoníaco se relaciona con lo divino, lo oscuro con lo luminoso. La creación emerge de lo profundo y se disuelve en el mundo. Gracias al aporte literario de Saenz, la música brota de regiones poco comunes enriqueciendo nuestras reflexiones.
8. La música y los objetos
Finalmente, Saenz nos reta a identificar nuestros mapas sonoros, a regresar a nuestra bitácora musical para recordar nuestras amadas canciones, aquellas que nos acompañaron en momentos clave de la vida, evocando el entorno que acompañaron e invocando a personas, objetos o lugares:
“Escuchando la sobrecogedora obra de Mahler, La Canción de la Tierra, el recuerdo de un jardín agreste, al final de Obrajes, acude a mi memoria –con amapolas y girasoles, con un perfume de madreselva con la diafanidad de Antonio Ávila Jimenez”. (Vidas y Muertes. p: 109)
“Ese sí que era un alero: un ornamento sombrío, si se quiere –un detalle de terrible encanto. ¿Y cómo se le ocurría aparecer aquí, tan fuerte y extraño? –ahí estaba, tan fuerte y extraño, y recordaba un sepulcro. Tenía mucho de Schubert –del Schubert de los Valses Nobles, diría yo, en la oscura y solitaria pared”. (La piedra imán. p: 83)
Saenz nos demuestra el poder de la música y su capacidad para imprimir en nuestras mentes imágenes de lugares especiales o llamativos. La música es el ingrediente que detona imágenes, colores y olores, y dota a la realidad de marcada intensidad y nostalgia.
Bibliografía
1.- Jaime Saenz, (1989) La Piedra imán. Huayna Potosí. La Paz.
2.- Jaime Saenz, (2007) Felipe Delgado. Plural. La Paz.
3.- Jaime Saenz, (2008) Los papeles de Narciso Lima–Achá. Plural. La Paz.
4.- Jaime Saenz, (2008) Vidas y muertes. Plural. La Paz.
5.- Jaime Saenz, (2010) Tocnolencias. Plural. La Paz.
6.- Jaime Saenz, (2015). Poesía reunida (El escalpelo. Cuatro poemas para mi madre. Muerte por el tacto. Aniversario de una visión. Visitante profundo. El frío. Al pasar un cometa. Recorrer esta distancia. Bruckner. Las tinieblas. La noche.) Plural. La Paz.
[1] Yaraví: canto de origen precolombino, género musical que se entona con instrumentos como la quena, y trata temas de lamentos, desamor y nostalgia.
[2] Adrián Patiño Carpio, músico paceño nacido el 18 de febrero de 1895, muerto el 4 de abril de 1951. Fue militar y destacó como director de bandas y compositor, valorizando la tradición folklórica del país. Compuso marchas militares, marchas fúnebres, himnos y fox trots.
[3] Simeón Roncal, nacido en Sucre el 20 de abril de 1870, muerto en La Paz el 13 de enero 1953. Es considerado el padre de la cueca boliviana por su talento y sentimiento. Entre sus composiciones se encuentran variadas cuecas, kaluyos, bailecitos, marchas e himnos.





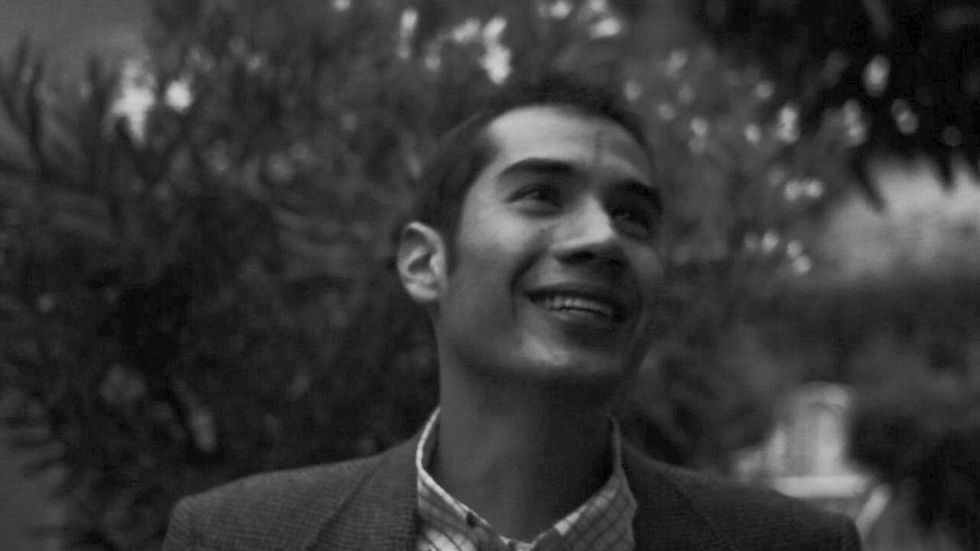

Comentarios