El microcosmos Mircea Cărtărescu
- martin zelaya

- 7 dic 2022
- 14 Min. de lectura
A fines de septiembre se publicó en España El ala derecha (Impedimenta, 2022), el cierre de la monumental trilogía Cegador del autor rumano. En este extenso texto se intenta desentrañar las claves ontológicas de una narrativa única y que no deja de sorprender.

Sin lugar a dudas “la aparición” en estos tres últimos lustros, si de literatura universal hablamos, es la del rumano Mircea Cărtărescu. Aunque deberíamos entrecomillar también “tres últimos lustros”, pues si bien sus libros aparecieron en español a partir de 2010, gracias a la lucidez de la editorial española Impedimenta –y también más o menos desde entonces se lo lee en inglés, alemán y francés– muchas de sus piezas narrativas se remontan a los años 90 (incluyendo el inicio de la saga de la que nos ocupamos ahora), y valga remarcar que hasta los 80, el bucarestino nacido en 1956, publicó sobre todo poesía[1].
Su nombre suena hace años para el Nobel y las reseñas entusiastas crearon en su entorno esa aura de mito viviente que tan favorable es para propósitos comerciales, pero que a la vez, casi inequívocamente, suele ser sinónimo de limitación en calidad. No es este el caso, afortunadamente. Cărtărescu sigue siendo un autor de culto en el sentido total del término: poco leído, aunque sí muy difundido (esto es relativo, pues ni Vargas Llosa ni Dan Brown, por supuesto); pero los ni pocos ni muchos fieles nunca se decepcionan, hasta ahora. Y hasta ahora, con lo hecho, basta para remarcarlo como creador de un universo propio, un microcosmos cartaresquiano cuyas claves, precisamente, buscamos resaltar en estas líneas, como trasfondo a las reseñas de El ala izquierda (2018), El cuerpo (2020) y El ala derecha (2022) las tres entregas de la trilogía Cegador.
El ala izquierda

Desde un presente tácito, Mircea (él mismo y otro a la vez) narra su infancia y adolescencia inmersas ambas en una tenaz soledad introspectiva –pese a los excesivos mimos maternos– y siempre en torno a su pequeña buhardilla en un quinto piso de la calle Stefan cel Mare desde donde, a través de una ventana de tres cuerpos, contempla en panorámica la deslumbrante y sombría Bucarest[2].
En la tónica de Solenoide (2017) –su última novela, pero editada en español antes que la trilogía– y de la mayoría de su narrativa, en El ala izquierda, y en la trilogía en general, Cărtărescu sostiene el relato a partir de tres ejes: la descripción de una ciudad y sociedad mecanizadas y casi artificialmente detenidas (comunismo); los sueños y alucinaciones (pasadizos subterráneos, sobrevuelos por la urbe, visitas a otros mundos y dimensiones…); y el planteamiento de una filosofía –una ética-estética, más bien– que visualiza al cuerpo como un todo en dualidad, una única verdad en tránsito perpetuo, en un ciclo eterno de vida-muerte, bueno-malo, evidente-oculto[3].
Pero siempre me daba miedo quedarme dormido. ¿Dónde estaría mi cuerpo durante tantas horas? Tal vez llegara a lugares de los que no podría regresar o de los que regresaría transformado en un monstruo horrible. La falta de continuidad de mi yo me provocaba una presión ácida en el plexo solar. Me parecía intolerable disolverme, noche tras noche, en una jungla terrorífica que se encontraba en mí pero que no era yo (2018: 35).
Dualidad, decíamos. Un concepto clave que se refleja en una pista planteada en este volumen I: Victor, el hermano gemelo de Mircea, que apenas sobrevivió un breve tiempo entre los suyos.
En toda la trilogía, entonces, se intercala la retrospectiva en primera persona de Mircea (autor, protagonista y narrador) con diferentes historias y episodios en la voz de un narrador omnisciente: en especial, la vida de Maria, mamá de Mircea, y la saga de su familia excéntrica, elegida. El ala izquierda se detiene en tres momentos de Maria: los años 40, cuando aún quinceañera deja su aldea junto a su hermana Vasilica e inicia una vida de obrera en una Bucarest pronto devastada por la guerra; los años 50, cuando conoce a Costel, padre de Mircea; y los 60, cuando se vuelve ama de casa.
También Maria recorre Bucarest, también visita catacumbas y laberintos, también se detiene en largas reflexiones sobre la consciencia de ser-tener un cuerpo; pero su rol trascendental es encarnar la mariposa, la metáfora total, el tríptico fundamental en torno al cual el rumano diseña y asienta su obra, compleja, algunas veces cansina, tantas otras adictiva.
Maria se sabe elegida. No solo porque tiene un lunar en forma de mariposa en la cadera, no solo por su encuentro con una mujer que copula con uno de estos bichos y pare un híbrido, sino sobre todo por el instinto y la certeza –comunes a todos los personajes de la saga– que despiertan el momento menos pensado y guían sus pasos hacia una meta ya predeterminada, pero no necesariamente ineludible.
Siempre he sabido que estoy hecha para existir, que tengo un cuerpo y una mente completos, como los ojos grandes y claros de los ciegos o de los muertos, y, sin embargo, no percibía la existencia. ¿Qué vive un miriópodo retorcido en espiral debajo de su hoja putrefacta? ¿Qué puede percibir del espectáculo del mundo un paramecio que se agita en el líquido? Eso es lo que he vivido y sentido también yo durante más de veinte años… (2018: 240).
¿Cuánto de realismo mágico hay en las pequeñas historias subordinadas pero esenciales al eje central de la trilogía?: una mujer vive 12 años en un ascensor parado en un altísimo piso de un edificio hace mucho derruido; otra, cambia a gusto y placer los finales de las películas, por no soportar la tragedia de los actores; un albino revive cuando un cura le pasa energía vital… En todo caso, vale reiterar que esta tónica incide solamente en historias transversales y se diferencia de la “normalidad” onírica y fantástica que atraviesa la ficción. Es un notable y original diseño del autor.
Este primer libro se cierra con la historia de Cedric, un negro de Nueva Orleans que hace música en la Bucarest de los 40, donde conoce a Maria y Vasilica y cuenta la alucinada historia de Monsú el albino, Melanie y Cecilia, esta última sometida a un disparatado ritual iniciático[4] por su primera menstruación, mediante el cual –y una vez revivido el albino– el cuarteto se interna en un túnel que resulta no solo un submundo, un macrouniverso, sino un intestino (literal, no deja nunca Cărtărescu de relacionar todo con el cuerpo humano) que atraviesa el espacio-tiempo y las dimensiones y se erige, a la vez, como una ventana a todo, a todos.
No solo cualquier cueva y cualquier puerta (…), sino que cualquier boca de serpiente, cualquier vulva entre los muslos de una mujer o el objetivo de cualquier máquina fotográfica podían ser una Entrada. Cualquier libro podía ser una entrada, cualquier cuadro, cualquier pensamiento. Porque nos encontrábamos en el centro del centro de nuestro mundo, en el óvulo pineal, en el centro de la flor, en el ojo del corazón y en el corazón del ojo, en la llama de la llama de la llama de la llama de la llama… Nos encontrábamos (como si nosotros mismos, incorpóreos, hubiéramos descubierto nuestro cuerpo en ese preciso instante, la ciénaga vertical de órganos retorcidos, imbricados unos en otros, la maquinaria blanda y acuosa que generaba continuamente el campo místico de la vida sin ser él mismo vida, la voluptuosidad del amor que no tiene nada que ver con el amor, lo fabuloso del pensamiento, aunque sea precisamente lo contrario) muy cerca de la verdad del bien y de la belleza, tres nombres para la cisterna de luz del núcleo de nuestras vidas, ese relámpago que, desgarrando nuestro cuerpo desde el cerebro hasta el sexo, los confunde en un sol cegador, cegador… (2018: 387-388).
El cuerpo

En este libro II, Cărtărescu explora el origen, el objetivo y la razón de ser: del universo, de los seres vivos, del pensamiento. Como en El ala izquierda lo corpóreo, los organismos y sus infinitas posibilidades son cruciales, pero ahora la deriva del autor-narrador-protagonista se consagra sobre todo en lo dimensional, la repetición eterna que subyace a cuerpos, vidas y espacios… “…hasta lo más profundo de lo profundo de la idea de espacio” (2020: 292); por “espacios preñados de espacios preñados de espacios…” (2020: 293); con la plena certeza, a fin de cuentas y ya desde el “presente” del narrador, de que “…todo debía ser alisado, todo debía ser reconstituido, releído y recomprendido según la lógica inicial del mundo” (2020: 294).
Avanzábamos, minúsculos, por las cavidades de un cuerpo vivo. Caminábamos bajo las bóvedas nacaradas de los canales linfáticos, pegábamos el rostro a la carne de un riñón cálido y susurrante, pasábamos entre los cristales oolíticos, más altos que nosotros, del órgano del equilibrio (2020: 176).
A fin de cuentas, ¿no es todo el relato la búsqueda, el sueño y realización del encuentro, de la fusión con lo divino, lo eterno y total?
Penetraron en el núcleo a través de las placas transparentes de luz. Con los ojos turbios de unos bebés de pocos días, percibieron formas y espíritus. Había un trono grandioso en el centro que presentaba el aspecto de una piedra de zafiro. En el trono estaba sentado el Anciano de días, cuyo rostro brillaba con tanta intensidad que ni siquiera los santos arcángeles podían contemplarlo (2020: 355).
La estructura se mantiene: Mircea niño y luego ya adulto (en los primeros 80) recapitula su rutina, memorias y obsesiones: cuando un ilusionista hindú lo elige entre cientos en un circo y lo lleva a un viaje astral que lo extravía en el tiempo y el espacio; o cuando, ya adulto, finalmente se anima a mostrar su manuscrito a Herman, su vecino, el ebrio del vecindario, y figura clave en el desenlace, ya en el tercer tomo.
De Maria se cuenta un episodio clave de sus primeros años de mamá: tejía alfombras para una fábrica y la echan cuando, siguiendo sus instintos, empieza a salirse de los moldes y crear figuras y cuerpos y mariposas que en el mismo telar se convierten en universos y seres corpóreos, multidimensionales a los que explora, ingresa y se fusiona con su pequeño hijo en brazos.
…mi madre vio, de repente, el día en que finalizó la alfombra, la palabra escrita, como un trenzado árabe, sobre la vasta superficie de felpa coloreada. “Cegador”, susurró al principio para sí y, luego, tomándome en brazos y mostrándome con el dedo, desde lejos, cada letra, dibujándola de nuevo para mí, gritó exaltada: “¡Mira, la C, la E, la G, la A, la D, la O y la R! ¡CEGADOR!”, aunque sabía que mis ojos eran todavía ciegos a las letras (2020: 162).
De la insólita saga de Maria se presenta a los bisabuelos de Mircea: Vasile (que muere tras una fallida ascensión divina y tras rehuir a la secta de extremistas que se castraban a sí mismos en busca de la salvación) y Maria, que cada madrugada se convertía en mariposa y guardaba sus alas en un cofre en el granero.
La muchacha no sabía por aquel entonces que casi todas las mujeres del pueblo escondían en cofres reforzados con aros de hierro unos retales de las alas de la gran mariposa, del gran búfalo alado de cuarenta pasos de longitud que, unos años atrás, los Badislav habían extraído del cristal helado del Danubio para descuartizarlo y devorar su carne blanda y dulce como el pan, a la luz de las llamas que lamían y lustraban el hielo (2020: 69).
De Cedric, que esta vez aparece en la lejana Ámsterdam como un buscavidas que apenas intuye su pasado en Nueva Orleans y Bucarest, deriva un nuevo personaje: su amigo Maarten, una “estatua viviente” que se gana la vida representando a figuras históricas manteniéndose largas horas inmóvil. Maarten pasó en su infancia por una experiencia iniciática en una helada estepa en la que en pocos segundos reales –pero una eternidad en su mente– envejece, se hace mujer y muere, para luego, decantado su destino, consagrarse a su sino de artista callejero en espera de la revelación que llega, claro está, cuando se topa con los Conocedores[5]. El universo existe y avanza –cree esta secta– porque un niño lo escribe; y por tanto lo engendra y le da vida en cada letra.
En cierto sentido, su libro, escrito a mano en una buhardilla de una lejana ciudad, no será sino el trenzado de nuestras neuronas, una urdimbre de axones y sinapsis que se encienden y se apagan sin cesar, un remiendo, un puzle psíquico multicolor, un cerebro vivo con los hemisferios abiertos de par en par sobre el mundo (2020: 462-463).
Finalmente está la historia de Coca, prostituta vecina y amiga de Maria en el conventillo de la primera infancia de Mircea. Pero, sobre todo, la argamasa de un designio aún incierto, pero que hila el trasfondo de toda la obra: A través de pasajes secretos e insólitos, Coca va y viene de Bucarest y Ámsterdam, va y viene de la vecindad al burdel, de la oscura urbe de cemento al hedonista puerto… va y viene y lleva y trae el destino de Mircea-Victor-Mircea.
Una duda razonable atenazaría, durante los años siguientes, el corazón de María, y ese espasmo atemorizado se propagaría como una ola cada vez más amplia, en la extensión de ese mundo imposible: ¿y si, en realidad, el desaparecido era Mircea? (2020: 485).
Y el niño-hombre sigue escribiendo su libro y creando y causando todo lo que sucede y tiene que suceder. Y la historia sigue.
El ala derecha

Mircea sigue contando (y escribiendo y descubriendo, a la vez) su vida, ya en la adultez, treintañero, a fines de los 80, cuando Ceaucescu está a punto de caer. Y siguen, claro, los viajes, alucinaciones, reminiscencias y regresos al pasado/futuro.
Está el presente, su madre y las peripecias para conseguir comida, el inverno total, la paranoia ante la securitate, el inicio del fin del miedo.
“¡Cariño, mira, están echando la revolución en la tele”!, me dice mi madre en cuanto entro por la puerta, avanzada la tarde, después de abandonar el mitin (“¡Amigos, viene para acá una columna de tanques procedente de Ploiesti!”, había gritado alguien desde un balcón con un altavoz, y la gente se dispersó, como cuando, en otra época, te enterabas de que no quedaba pan en el despacho) y deambular de aquí para allá por las calles de la ciudad, entre grupos de gente… (2022: 249).
Está Herman en un rol crucial: concibe un feto humano a modo de tumor cerebral:
En el cráneo de Herman había, acurrucado, un niño. Un feto grande y pesado, con la cabeza inclinada hacia la base del cráneo, listo para nacer. Ocupaba casi todo el interior de la cavidad ósea, transparente ahora como el cristal. Un cordón umbilical unía al niño a una capa fina del cerebro que le servía aún de placenta y que se había vuelto también traslúcido (2022: 130).
El parto del bebé-cerebro coincide, en una prodigiosa imagen, con la toma de la Casa del Pueblo, el monumental palacete de Ceaucescu, invadido por todas las estatuas de Bucarest dotadas de vida y pensamiento. Una suerte de apocalipsis sin juicio final en el que la gloria inunda pasajeramente a cada habitante antes de su ascensión. Casas y barrios enteros con todos sus objetos se vuelven de oro cuando triunfa la revolución.
Hay vidas y muertes, historias y sueños, infiernos y paraísos. Hay universos detrás de las paredes, en los sótanos y cañerías; en las arrugas, tatuajes y venas de la gente; en los cuadros y manuscritos. Cărtărescu lleva a los límites su idea de multiplicidad e infinitud; la prosopopeya total; la certeza de que sueños, ilusiones y delirios no son más que pasajes a las dimensiones en lo normal, veladas y vedadas.
Y se te revelan de repente, al ascender todavía más en la escala gigantesca de los holones, mundos en mundos, mundos de mundos de luz pulverizada, granos de luz formados por granos de luz que forman granos de luz, la campana inflacionaria de nuestro mundo, que es solo espíritu santo y viento ardiente, inventado con el único objetivo de crearme a mí, al cabo de quince millardos de años desde una explosión asombrosamente bien controlada (2022: 104).
Mircea es el centro y generador del todo; el que escribe y provoca la vida y el mundo. El culpable y el elegido. Su estirpe, por lo tanto, su ascendencia, no desentonan en el alucinado infrauniverso modelado por la mariposa. Viaja al pasado para reclamarle a su madre por la pérdida del hermano; revive el destino de Witold, su antepasado iniciado en extraños rituales orgiásticos; revive una bizarra experiencia sexual del conventillo de su niñez y rescata, como no podía ser de otra manera, a Victor: el gemelo siniestro.
Victor vive una vida de marginalidad, violencia y excesos en la Ámsterdam de Maarten. Casi por casualidad empieza a recordar imágenes y nombres oídos en sus primeros meses de vida; cavila, duda, indaga; descubre su origen y va en su busca. Nada será, mientras la dualidad no se reunifique[6]. Mientras la mariposa no tenga sus dos alas.
Aunque la puta vida que me tocó en suerte –el diablo sabe que no la he elegido yo– haya sido para mí una mierda infinita, mi primer recuerdo no es malo. Estoy en la cama, en una habitación estrecha, y una mujer me pone un espejo delante. Por eso sé también cómo era entonces: un crío sonriente que estiraba las manos para atraparme… (2022: 490).
En el final de la primera parte del volumen final de su trilogía, Cărtărescu lo dice todo. Se cuenta, se destapa. Da las claves de su escritura, de su pensamiento, de su personaje, de su microcosmos. Y de sí mismo –creemos– en buena medida.
Ya no sé cuándo vivo y cuándo escribo. Cuando camino por la calle, me doy cuenta de repente de que estoy en una calle inexistente del Bucarest real, que es la calle descrita por mí un día antes en este libro ilegible (…) Me miro a los ojos durante un tiempo infinito, cruzando tantas veces el espejo que veo también desde el otro lado, de tal manera que no sé en qué parte del cristal ensuciado por las moscas y el polvo me he detenido. Me invade un llanto histérico, inconsolable. Me abruma de repente la infelicidad sin límites de mi vida. Me quedaría aquí, en esta habitación, escribiendo mi libro, hasta el final, traspasándole toda la savia de mi cuerpo, trazando las letras con hiel y linfa y esperma y sangre y orina y lágrimas y escupitajos hasta quedarme esquelético, lívido y arrugado como una araña seca, muerta de hambre en su deshilachada telaraña. Así me encontrarían algún día, con la cabeza derrumbada sobre el manuscrito amarilleado, transformado en un montón de polvo desmenuzado… (2022: 166-167).
Pone Mircea-narrador, en tela de juicio la historia de la religión, coquetea con la idea de dioses alienígenas, refiere pasajes bíblicos, cuestiona e interpela: “Con terror y temblores, con sangre, tinta y serotonina en las manos extendidas, desde lo más profundo de mi manuscrito te grito a Ti, Señor, te llamo y te conmino a bajar entre nosotros: “¡Maran atha!” (2022: 477).

Cărtărescu cierra su microcosmos con la caída del comunismo como antesala al fin de los tiempos. Nada más puede ser tras lo vivido por Rumania y los rumanos. La vida de Mircea y su gemelo perdido, sus destinos, son una suerte de modelo del ideal del hombre corpóreo, espiritual, débil, corrompible, inigualable.
Cegador es –además– una novela sobre el ego, el individualismo, la perspectiva del yo total; el sufrir segundo a segundo la experiencia de ser, el disfrutar cada momento de lucidez y certeza de existir, respirar y sentir. Mircea Cărtărescu crea el universo al escribir y al vivir, durar e imaginar, lo amplía, complejiza y enreda a gusto y placer.
En nuestra carne somos inmortales, porque hemos sucedido un instante en el mundo. Existiremos eternamente porque hemos sucedido un instante en el mundo. Existiremos eternamente porque, durante un instante, hemos existido. Nuestra carne aterrada no lo sabe, pero descubre más adelante, a través de la pasión y de la decepción, a través de la indagación y de la gracia, a través del ayuno y de la oración, el grupo de neuronas que, en nuestro cráneo, forman el homúnculo que dice “yo” (2022: 535).
[1] En 2010, editorial Funambulista editó con el nombre de Cegador, una (fallida) versión de El ala izquierda traducida al español desde el francés.
[2] “En verdad, cuando me sentaba por la noche en el baúl de la ropa, con los pies en el radiador, no era yo el único que contemplaba la ciudad, también ella me espiaba, también ella soñaba conmigo, también ella se excitaba porque no era sino la sustituta de mi fantasma amarillento que me miraba a través de mi ventana cuando estaba la luz encendida” (2018: 15).
[3] “Cuando pienso en mí a diferentes edades o en las anteriores vidas consumidas, es como si hablara de una larga serie ininterrumpida de muertos, un túnel de cuerpos que mueren unos dentro de otros” (2018: 19).
[4] Este pasaje y las experiencias a cuál más estrambóticas de los antepasados de Maria, se relacionan a la secta de los Conocedores, cuyo fin, como veremos más adelante, se detalla en El cuerpo.
[5] Para contextualizar en torno a esta secta, volvamos brevemente a El ala izquierda:
Así era la sala secreta de los Conocedores, que tenía, como descubriría más adelante, no una, sino millones de entradas repartidas a lo largo y ancho de la Tierra (…) Cualquier libro podía ser una puerta, cualquier cuadro, cualquier pensamiento. Porque nos encontrábamos en el centro del centro de nuestro mundo… Nos encontrábamos (…) muy cerca de la verdad, del bien y de la belleza, tres nombres para la cisterna de luz del núcleo de nuestras vidas, ese relámpago que, desgarrando nuestro cuerpo desde el cerebro hasta el sexo, los confunde en un solo sol cegador, cedador… (2018: 387-388).
[6] “Hasta entonces había vivido en la desesperación y en la melancolía. A partir de ahora sabía que vivía para encontrar a Mircea” (2022: 514). (…) “Sé que por el norte va a aparecer Victor. Me lo dice la escolopendra que muerde mi cerebro. Por eso avanzo tan despacio, si fuera posible, me daría la vuelta y viviría el resto de mi vida entre ruinas. Me dan miedo sus ojos que miraron una vez a los míos, el aleteo de su ala en el espejo. Sin embargo, avanzo hacia él y, como una mariposa atrapada en la telaraña, siento en el suelo la vibración lejana de sus pasos… (2022: 536).






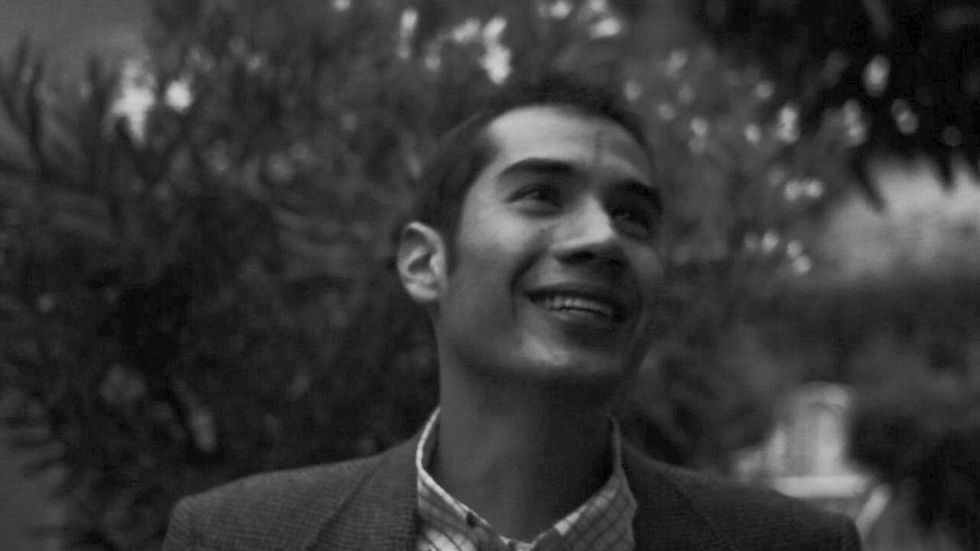
Comentarios